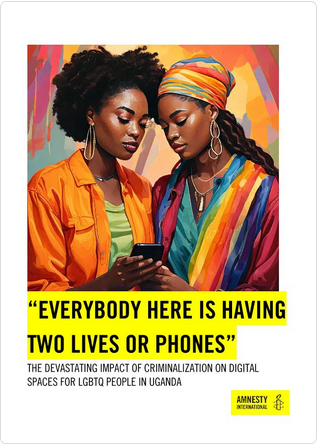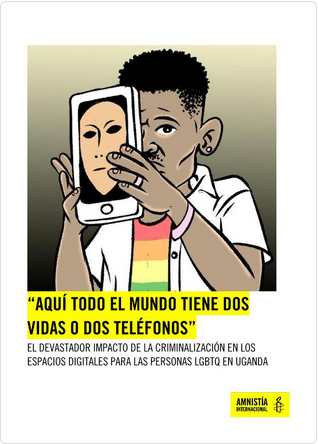Un triángulo rosa con la punta hacia abajo. Ese era el símbolo para identificar a los homosexuales en los campos de concentración nazis.
Durante años, miles de personas sufrieron y murieron por su orientación sexual —real o atribuida— en estos lugares donde el odio fue sistematizado hasta el infinito. Sin embargo, a partir de los años 70, el movimiento por los derechos LGTBIQ+ fue apropiándose poco a poco de este símbolo creado en medio del horror y lo fue convirtiendo en una imagen de memoria y orgullo.

Prisioneros en el campo de concentración de Sachsenhausen, Alemania. © Unknown author or not provided (public domain)
Desde mucho antes de la llegada de Adolf Hitler al poder, la homosexualidad estaba penada en la legislación alemana, pero con la llegada del nazismo la persecución no hizo más que intensificarse. Los hombres homosexuales eran llamados “afeminados” y se les consideraba un peligro puesto que, según esta ideología, no sólo eran incapaces de defender la patria, sino que podían convertirse en una epidemia contagiosa que debilitase a la todopoderosa raza aria.
Se calcula que entre 1933 y 1945 se pudieron detener a más de 100.000 hombres por su orientación sexual. Y decimos hombres porque las mujeres eran consideradas seres de segunda, subordinadas a los hombres en todos los aspectos, incluido por supuesto la sexualidad, y por tanto completamente pasivas. Así que los nazis no pusieron empeño en perseguir a las mujeres lesbianas, sencillamente porque apenas podían concebir su existencia.
El sistema de triángulos o cómo organizar el odio
Los campos de concentración nazis suponen quizás el máximo exponente de cómo categorizar el odio y organizar el sufrimiento humano hasta el último detalle. Así, en su uniforme cada persona debía llevar un trozo de tela en forma de triángulo equilátero con la punta hacia abajo. El color del triángulo indicaba el motivo de la reclusión. El rojo por motivos políticos, el verde por delitos comunes, el azul para extranjeros, y el rosa -muy original- para los homosexuales. Por su parte, el negro venía ser el cajón de sastre de la discriminación donde cabían personas gitanas, intelectuales, adictas, discapacitadas, sin hogar…

Placa conmemorativa en honor a los prisioneros homosexuales que estuvieron recluidos en el campo de concentración de Buchenwald. © Gorodilova
El color adjudicado a la población judía era el amarillo, pero además se les añadía otro triángulo de tal forma que formase la estrella de David. Y si además alguien de otra categoría era identificado también como judío se le añadía otro triángulo amarillo para dejar claro ese doble motivo de encarcelamiento. La sistematización del odio no dejaba pasar ningún detalle.
Además, antes del color rosa, los homosexuales fueron identificados también con el número 175, en relación al artículo del código penal alemán que castigaba la homosexualidad, así como con la letra A, inicial de Arschficker, que podría traducirse como “follador anal”. Con el color rosa también fueron clasificados muchas veces los delincuentes sexuales acusados de violaciones, pedofilia o practicar sexo con animales. Para la mentalidad nazi eran comportamientos equiparables. De hecho el citado artículo 175 también hacía referencia a “las relaciones contra natura con animales”.
Los relatos de supervivientes afirman que para los triángulos rosas las condiciones eran incluso más duras que para el resto de los encarcelados: con trabajos más duros, menos comida, castraciones, participación involuntaria en experimentos, y aún más hostigamiento por parte de los guardias del campo. Más de 15.000 personas podrían haber sido enviados a campos de concentración por su orientación sexual, de los cuales sólo habrían sobrevivido cerca de 4.000.

Concentración en solidaridad con la comunidad LGBTIQ+ frente al mítico Stonewall Inn. © mathiaswasik
El rescate de un símbolo
En 1972 el escritor vienés Hans Neumann publicó las memorias de Josef Kohout con el título Los hombres del triángulo rosa. Se trataba del primer documento en primera persona que narraba el internamiento de los homosexuales en los campos de concentración nazis. El libro inspiró una obra de teatro y una película, y sirvió para romper un tabú. Aunque la presencia de homosexuales en los campos estaba documentada, muy pocas veces se citaba este grupo como una víctima más de la masacre ideada por el régimen fascista.
A partir de entonces, activistas por los derechos LGTBIQ+ empezaron a mostrar el triángulo en sus protestas como homenaje a las víctimas y recordatorio del horror sufrido. Poco a poco el triángulo fue apareciendo en documentales, periódicos, carteles en manifestaciones… Y en la década de los 80 ya se convirtió en una forma común de autoidentificación por parte de la comunidad gay en muchas partes de Europa y Estados Unidos.
Así, el logotipo de la marcha en Washington por los Derechos de las Lesbianas y Gays en 1987 estaba formado por la silueta del Capitolio sobre un triángulo rosa. La organización ACT UP lo usó como fondo de su famoso lema contra el silencio en torno al SIDA “Silence = Death”, mientras que los diferentes grupos locales de The Pink Panthers lo emplearon en sus logotipos.
Más adelante, el triángulo rosa dentro un círculo verde sirvió también para identificar un “espacio seguro” para las personas LGTBIQ+, y ha formado parte de diferentes banderas que identifican a colectivos según su orientación sexual e identidad de género.
Memoria y reconocimiento
En contra de lo que podía imaginarse, el final de la II Guerra Mundial y la derrota del nazismo no supusieron el fin de la ilegalidad de las relaciones homosexuales en Alemania, aunque es evidente que su persecución se redujo de forma drástica. El artículo 175, con penas agravadas por los nazis, continuó durante más de dos décadas, y no fue modificado hasta 1969 en la República Federal Alemana y en 1969 en Alemania Oriental. Y solo se abolió definitivamente con la nueva legislación del país ya reunificado.
No fue hasta 2002 cuando el gobierno alemán realizó un disculpa oficial a la comunidad LGTBIQ+ por lo sucedido durante el periodo nazi. En estos últimos años, el triángulo rosa ha pasado a formar parte de diferentes monumentos y memoriales en todo el mundo, seguramente ninguno tan significativo como el que se instaló en el museo del campo de concentración de Dachau.
Asimismo, un documental con los testimonios de varios supervivivientes, Párrafo 175, muestra el horror que vivieron miles de personas por amar y sentir de un modo que hacía tambalear todo el ideario nazi. Nadie podía imaginar entonces que ese triángulo nacido en medio del horror se convertiría un años después en un símbolo mundial de orgullo.